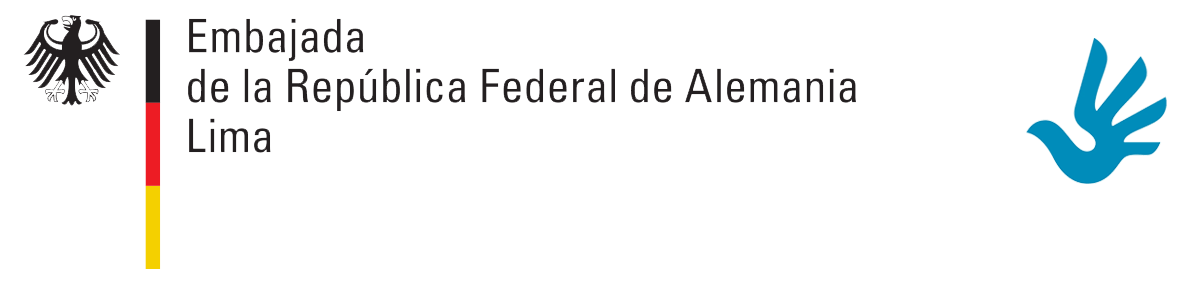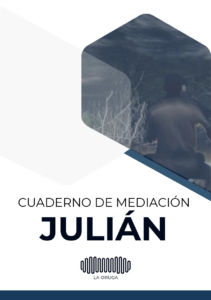Relato Nº 6
El episodio titulado «Julián» nos transporta a más de 20 años atrás para relatar la vida de un niño asháninka reclutado por Sendero Luminoso a los 8 años. Su historia refleja el impacto devastador de la violencia senderista en las comunidades asháninkas y su lucha por reconstruir sus vidas tras pérdidas irreparables.
Para poder trabajar este episodio del podcast en un espacio de escucha mediado, te brindamos información importante que ayudará a generar conversaciones y reflexiones con quienes participan.
Introducción
LA ORUGA es un Archivo Digital de Memoria que busca acercar a la ciudadanía a los desafíos de la convivencia en la sociedad peruana tras el Conflicto Armado Interno (CAI) vivido entre 1980 y 2000. Este proyecto se desarrolla desde un enfoque de derechos humanos y se comparte en un espacio digital.
Esta guía está dirigida a personas que trabajan en áreas pedagógicas diversas, como docentes, bibliotecario/as y mediadore/as de lectura de distintos espacios. Ha sido realizada con el objetivo de acompañarte en la realización de tu sesión de mediación sobre un episodio de nuestro podcast.
Te invitamos a explorar las posibilidades que ofrece para transformar la escucha en una oportunidad de reflexionar, desarrollar nuestro pensamiento crítico y poner en práctica un diálogo enriquecedor. En LA ORUGA queremos contribuir a que nuestra convivencia democrática se fortalezca. Para ello hacer memoria, pensar, conversar, escuchar y reconocer al prójimo son el corazón de nuestra apuesta:
Convivencia
- Hablar de temas complicados de la historia reciente
- Hacer memoria para conocer la experiencia del prójimo
- Generar conversación y reflexión
- Encuentro y reconocimiento
Sé una Oruga
Te invitamos a:
-
Escuchar
Atenta y empáticamente.
-
Compartir
Las historias para hacer de ellas un motivo de reflexión y cambio.
-
Preguntar
Como herramienta de participación, diálogo y reflexión.
-
Cuidar
Las historias que compartes y a las personas con la que las escuchas.
-
Vincular
A los oyentes con los protagonistas de los relatos, con nuestra historia y con nuestra sociedad posconflicto.
-
Transformar
A través de la escucha, el diálogo y el intercambio de historias perspectivas y vivencias.
Sobre el episodio
Julián
La vida de un niño asháninka en un campamento de Sendero Luminoso. Releyendo testimonios de la CVR.
En este episodio se narra la vida de Julián, un niño que tuvo que vivir seis años en un campamento senderista itinerante en la selva. Durante ese lapso de tiempo, fue separado de su familia, tuvo que participar en acciones armadas, su madre murió por las difíciles condiciones de vida en el campamento, y su padre y abuelos fueron asesinados. Su vida representa la de muchos ciudadanos peruanos asháninkas, cuyo cotidiano quedó desestructurado con la violencia senderista, que tuvieron que rehacer sus comunidades y sus vidas luego de pérdidas irreparables, y que en el presente viven nuevas formas de violencia.
Tal como se cuenta en el episodio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) dio cuenta del fuerte impacto que el CAI tuvo en la población asháninka. Se calcula que al inicio del mismo habían 55 mil asháninkas, de ellos, cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente, 5 mil estuvieron cautivos por el grupo subversivo Sendero Luminoso (SL), y 6 mil fallecieron (CVR 2002).
Se calcula también que durante los años del conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas. La violencia focalizada en estas comunidades da cuenta que el conflicto tuvo un sesgo étnico. Estas cifras son una ventana a imaginar las enormes consecuencias sociales, psicológicas, culturales y políticas que tuvo el conflicto para esta población.
Las comunidades asháninkas son ejemplo de la importancia de plantearnos qué significa “reconciliación” y valorar su importancia. Aún habiendo pasado tantos años, la desconfianza generada en los años del CAI emerge cada cierto tiempo y se convive con un válido resentimiento, que hace difícil la reconstrucción de las relaciones entre los ciudadanos de nuestra amazonía.
Esta sección presenta una ficha técnica y la presentación del contexto en que sucedieron los hechos narrados en el episodio.
Ficha Técnica
| Título | Julián |
|---|---|
| Sub-título | La vida de un niño asháninka en un campamento de Sendero Luminoso. Releyendo testimonios de la CVR. |
| Género | No ficción |
| Formato | Archivo de audio |
| Serie | Relato |
| Número | 6 |
| Duración | 24 min. 34 seg. |
| Idioma | Español |
| Sumilla | Luego de 20 años, releemos el testimonio que Julián le dio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un joven que a los 8 años fue reclutado por Sendero Luminoso junto a su comunidad asháninka. |
| Ubicación Web | https://laoruga.pe/julian-releyendo-testimonios-de-la-cvr/ |
| Spotify La Oruga | https://open.spotify.com/episode/7uWGAAqd96Fwo gnhfjBNYl?si=b860ecb516a74108 |
| Youtube La Oruga | https://www.youtube.com/watch?v=gpCxkR9srlM |
| Fecha de Lanzamiento | mayo 2024 |
| Protagonista | Julián (seudónimo) |
| Afectación | Reclutado por Sendero Luminoso cuando era niño junto con su familia. Su madre murió por las difíciles condiciones de vida en el campamento, su padre y abuelos fueron asesinados. Presenció asesinatos de otros niños que se hallaban anémicos. Presenció entierro en fosas. Es separado de su familia y forzado a realizar tareas que ponen en riesgo su vida. |
| Periodos | El testimonio se remonta a 1988, cuando Julián es reclutado por Sendero Luminoso, y se extiende narrando las penurias y secuelas que vivió hasta el día en que brinda su testimonio a la CVR. |
| Lugares | Junín |
| Anonimato |
Autorización para nombre: NO Autorización para voz: NO Autorización para imagen: NO Autorización para detalles familiares: NO En el relato se usa seudónimo para el personaje de la protagonista. |
| Fuentes | Fuente primaria Testimonio de protagonista a CVRa |
| Acceso a fuente primaria | Defensoría del Pueblo |
| Ubicación | Centro de Información para la Memoria Colectiva y los DD.HH. de la Defensoría del Pueblo |
| Soporte | Testimonio de protagonista a CVR |
| Palabras clave | Asháninka, CVR, Etnicidad, Iglesia, Infancia, Reconciliación, Selva Central, Sendero Luminoso |
| El epidosio incluye |
ContextoTranscripciónFicha TécnicaPreguntas para reflexionar¿Por qué releer los testimonios de la CVR?CréditosCuaderno de Mediación
|
| Álbum | |
| Derechos Humanos que aborda | A la igualdad ante la ley / Al ejercicio ciudadano / A vivir con dignidad / A no sufrir esclavitud ni servidumbre / A no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado / A la vida / A la privacidad / A la presunción de inocencia / A la no discriminación / A la libertad e igualdad / A la justicia / A la educación / A circular libremente |
| Vínculo con Currículo Nacional |
Enfoques: Enfoque de Derechos, Enfoque de Orientación al bien común Areas: Comunicación, Personal Social y Ciencias Sociales |
| Clasificación por edades | (R) - Restringido; no apto para menores de 17 años sin la compañía de un adulto. |
| Alerta de contenidos |
Lenguaje: no hay uso de lenguaje fuerte, grosero o explícito. Violencia: Se describen escenas de violencia que pueden ser perturbadoras. Se habla del asesinato de niños enterrados en una fosa común. También de asesinato de familiares. Contenido Sexual: Hay alusiones de contenido sexual. Uso de Drogas: No se menciona el uso de sustancias ilegales o abuso de alcohol. |
| Vínculos con otros episodios | |
| Fuentes complementarias |
Para conocer más del caso puedes ver: Actualidad Ambiental. Alan García negó haber dicho que poblaciones indígenas “no son ciudadanos de primera clase”. Lima. 2016. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final 2003. Degregori, Carlos Iván, Tamia Portugal, Gabriel Salazar y Renzo Aroni. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2015. Durand, Natalí. Enchike pishintsite. El pasado que no pasa. Memoria, mitología y necropolítica, PCP-Sendero Luminoso y su impacto en el pueblo ashaninka 1980-2010. Tesis doctoral. México DF: Universidad Latinoamericana. 2021. Espinosa, Oscar. Las rondas Asháninka y la violencia política en la selva central. En: América Indígena, Volumen LIII, Número 4, oct.-dic. México DF: Instituto Indigenista Interamericano. 1993. Espinosa, Oscar. De héroes y tumbas y un pueblo desplazado. Ideele Nro 71-72, diciembre. Lima: Ideele. 1994. Fabián, Beatriz. Cambios culturales en los asháninka desplazados. En: Revista Amazonía Peruana. N° 25-octubre. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. 1995. Fabián, Beatriz y Oscar Espinosa. Las cosas ya no son como antes. La mujer asháninka y los cambios socio-culturales producidos por la violencia política en la Selva Central. Serie Documentos de trabajo. Lima: CAAAP. 1997. Macher, Sofía. Ser una mujer de «la masa» en el «nuevo Estado» senderista. Argumentos, 4(1). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2023 Rodríguez, Marisol y Oscar Espinosa. Múltiples retornos a una misma tierra. CAAP. Lima 1997. Granero, Santos y Frederica Barclay. Bultos, selladores y gringos alados: percepciones indígenas de la violencia capitalista en la Amazonía peruana. En: Revista Anthropologica, año XXVIII, N° 28, Suplemento 1. PUCP. 2010. Varese, Stefano. La Sal de los Cerros. Resistencia y utopía en la Amazonía peruana. Lima: Fondo Editorial del Congreso. 2008. Vásquez, Norma y Leslie Villapolo. Las consecuencias psicológicas y socioculturales de la violencia política en la población infantil asháninka. En: América Indígena, Volumen LIII, Número 4, oct.-dic. México DF: Instituto Indigenista Interamericano. 1993. Villapolo, Leslie. “Senderos del desengaño”. En: Degregori, Carlos Iván. ed. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2003. Villasante, Mariela. La violencia senderista entre los asháninka de la selva central. Datos intermediarios de una investigación de antropología política sobre la guerra interna en el Perú (1980-2000). Lima: Idehpucp e Ifea. 2014. “En honor a la verdad. Versión del Ejército sobre su participación en la defensa del sistema democrático contra las organizaciones terroristas”. |
| Créditos |
Título: Julián. La vida de un niño asháninka en un campamento de Sendero Luminoso. Releyendo Testimonios de la CVR. Investigación y producción: La Oruga – Tamia Portugal, José Carlos Agüero, Francesca Uccelli y Rosa Vera. Guion: José Carlos Agüero. Edición: Diego Garrido. Locuciones: Julián-Bikut Toribio Sanchium Yampiag, narración en 1ra persona-Tamia Portugal, pos créditos-Carolina Teillier. Agradecimiento especial a: Natalí Durand (Doctora en Antropología Social). Fotografía de portada: Adrián Portugal. Piezas musicales: I want the world stop, de Belle and Sebastian; Canción tradicional asháninka y Canción de una madre que pierde un hijo, interpretadas por Yéssica Sánchez Comanti, y Mujer Hilandera, interpretada por Juaneco. Fragmentos externos de audio: Reportaje “Olvidados. Asháninkas anuncian bloqueo del Río Tambo”, reportaje de Kimberly Barrantes para Nativa. |
Contexto
El Conflicto Armado Interno (CAI) 1980-2000 es uno de los varios hitos de crisis y violencia en la historia de las comunidades asháninkas, que guardan estrecha relación con el imaginario que el resto de peruanos comparte sobre ellas. En general, la selva ha sido vista como un lugar inexplorado, vacío, a ser “conquistado” por “los peruanos” para su explotación. Esta visión es compartida por quienes gobiernan, por las iglesias y por migrantes de otras regiones del país.
[Fernando Belaúnde] Afirmó que la colonización de la Amazonía es “una gran oportunidad de acelerar el desarrollo y de tomar posesión de lo nuestro porque no hemos tomado plena posesión de la selva. […] Todavía se espera que se desarrollen muchas regiones en cierta manera inexplotadas; esta toma de lo nuestro por nosotros mismos la hemos denominado “la conquista del Perú por los peruanos” porque esta es una conquista en la que no va a haber sino vencedores y no vencidos, no le vamos a arrebatar a nadie lo suyo, sino que vamos a tomar posesión de lo propio, de lo nuestro, y esa conquista va a dar no soldados vencedores en el campo de batalla, sino pioneros vencedores en el campo de la economía nacional”. (Fabián y Espinosa 1997: 21, el subrayado es nuestro)
Desde ella, se expresa un menosprecio por las culturas nativas amazónicas, y se entiende a su población como a ser civilizada o como una traba para nuestro desarrollo nacional (Varese 2008, Espinoza y Fabián 1997).
La experiencia nos demuestra que el salvaje no sube, sino que desciende, y que desciende hasta los últimos peldaños de la animalidad en que muere. Para que se levante, necesita del auxilio de una raza superior […]. El inmenso territorio peruano está despoblado; la Nación necesita ciudadanos, y ya que los adultos salvajes nada se puede esperar en pro de su regeneración, no nos queda otro recurso, como misioneros, que contraernos a la educación de la niñez aborigen, lejos de sus padres, inculcándoles en nuestras casas el amor a Dios, a la Patria y al trabajo. (Gridilla, Alberto, “Los campas”. Colección descalzos, 1942 pg 75, citado en: Varese 2008: 165).
El impacto del CAI en las comunidades de la selva central
Las cifras que expone el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) dan cuenta del fuerte impacto que el CAI tuvo en la población asháninka. Se calcula que al inicio del mismo habían 55 mil asháninkas, de ellos, cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente, 5 mil estuvieron cautivos por el grupo subversivo Sendero Luminoso (SL), y 6 mil fallecieron (CVR 2002). Se calcula también que durante los años del conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas. La violencia focalizada en estas comunidades da cuenta que el conflicto tuvo un sesgo étnico, Degregori (2015) explica que más del 90% de las víctimas de asesinato o desaparición pertenecieron a las regiones más pobres de los andes y de la Amazonía. Estas cifras son una ventana a imaginar las enormes consecuencias sociales, psicológicas, culturales y políticas que tuvo el conflicto para la población asháninka.
El accionar de Sendero Luminoso en la selva central
En la selva central, el SL asumió una estrategia de reclutamiento forzado a comunidades enteras, asháninkas y de colonos. Julián es uno de los niños que fue reclutado forzosamente por ese grupo subversivo junto con su familia y su comunidad. Ellos pasaron a ser parte de los campamentos itinerantes senderistas llamados “Comités Populares abiertos” (Espinosa 1993), en los que su modo vida cotidiano cambió radicalmente. La población en general pasó a ser considerada una “masa” que tenía que dejar cosmovisión y su modo de vida para ser formada según los preceptos del grupo subversivo.
Las familias fueron divididas según los objetivos de avance y sobrevivencia senderista en la zona. Los más jóvenes pasaron a ser parte del “frente mayor” del “ejército guerrillero popular” bajo estrictas medidas político militares y sometidos a un permanente adoctrinamiento ideológico, lejos de sus hogares y familiares, mientras que sus padres sufrían por la ausencia de sus hijos (Fabián 1995: 165).
En los testimonios revisados y en las investigaciones sobre la vida en los campamentos senderistas, se relata constantemente que los mandos tuvieron los mejores alimentos, armas y comodidades, mientras que la población asháninka vivía en condiciones de miseria. En esta reclusión itinerante, asháninkas y colonos eran obligados a trabajo forzado en condiciones de escasez extrema. Como consecuencia de ello, además de morir en enfrentamientos con las fuerzas del orden y ronderos, muchos murieron inanición y enfermedades no tratadas (Durand 2021, Macher 2023). Además, muchos fueron asesinados por mandato de los senderistas, los más débiles o vulnerables por significar una traba para los objetivos militares y de sobrevivencia en ese contexto de escasez y acecho militar, y otros por no cumplir con los mandatos de la organización, que obligaba a una completa sumisión (Fabián 1995, CVR 2002, Macher 2023, Villapolo 2003, Villasante 2014, Durand 2021, Espinosa 1994).
Huidas y “Rescates”: el cambio de estrategia antisubversiva en la selva central
Entre 1991 y 1992 se da un viraje en la estrategia de las fuerzas del orden, que pasa de la sospecha y enfrentamiento contra la población, a asociarse con ella para derrotar a SL. Promueven la organización de comités de autodefensa locales y se instalan guarniciones en Cutivireni, Valle Esmeralda, Puerto Ocopa, y posteriormente, en Poyeni. Los militares y las rondas tienen entonces como objetivo la liberación de la población bajo el control senderista, para ello se hacen incursiones y se propaga la información de que si huían, no serían detenidos o maltratados, sino más bien protegidos de las represalias de los subversivos.
Hermanos todos
Hace un año hay palabras nuevas,
Vengan acá, ya que han salido, después
De que están escondido en el monte, no te van a matar.
No le hagan caso al presidente de los rojos,
Ven escápate para acá ven acá a vivir
Con nosotros que somos hermanos, ven
Acá, aquí está tu familia, tu mamá,
Tu papá, tu hermano, tu primo
Vengan acá todos, no tengan miedo, no
les van a matar a los que están escapando
de los rojos. Los que se han escapado el otro día,
están aquí con nosotros. Estamos avisándote
que te estamos llamando, para que vengan todos.
Ven aquí, sálgate a Poyeni, en Puerto Ocopa,
Cutivireni, no te van a matar los ronderos, no te
van a matar los soldados, hay ley N° 25499 del 07/05/93;
Ven aquí te vamos a esperar, acá vamos asentarnos
todos, tráiganle a todos los responsables, les dice el
Presidente de la Comunidad Asháninka.
Río Tambo, Setiembre de 1993VAMOS A ESTAR JUNTOS AQUÍ, TODITOS LOS ASHANINKA, TODOS HERMANOS.
(Fabián y Espinosa 1997: 98)
Aún así, huir de un campamento senderista, como lo menciona Natalí Durand en el podcast y en sus investigaciones (2021), era una decisión difícil, pues los senderistas aplicaban represalias sobre los familiares que todavía quedaban recluidos en sus campamentos. Por otro lado, aún cuando la alianza con la población significó un avance trascendental para la derrota de SL en la zona, el proceso de “pacificación” no dejó de ser difícil, violento y represivo. Hubo constantes venganzas de las rondas contra población que participó de acciones armadas que afectaron a sus familias (CVR 2002, Villasante 2014, Espinosa 1993). Además, muchas veces los cuarteles siguieron siendo lugares en los que se ejercía violencia contra la población, se les exigía sumisión y servilismo, ocurriendo incluso casos de violencia sexual contra las mujeres rescatadas (Espinosa 1993).
Nuevamente, la iglesia tuvo un papel preponderante en este proceso, sus instalaciones sirvieron de refugio para los asháninkas y colonos rescatados, o que lograron huir del reclutamiento forzado senderista.
A fines de 1990 viajé a la región del Ene, donde los asháninkas de Cutivireni, guiados por el sacerdote franciscano Mariano Gagnon, resistieron con las armas el avance senderista sin poder evitar que la misión fuera arrasada. Perseguidos hasta el reducto montañoso de Tzibokiroato, los asháninkas resistieron pese a que con el paso del tiempo decaía su esperanza, hasta que —en lo que fue una de las olvidadas hazañas de gran heroísmo en la guerra interna— Gagnon y algunos colaboradores tomaron la decisión desesperada de intentar un rescate aéreo. Los asháninkas convirtieron un campo ladeado en la cima de la montaña en algo que llamaron pista de aterrizaje. Yo la sobrevolé y pensé que lo único que podría ocurrir ahí era un accidente antes que un aterrizaje.
Sin embargo, el piloto Armando Velarde realizó más de veinte vuelos de evacuación de los refugiados en apenas tres días, ayudado por los pilotos de Alas de Esperanza (que hicieron más de 10 vuelos por su cuenta). Entre Tzibokiroato y Kirigueti, al otro lado de los Andes, las pequeñas aeronaves y sus magníficos pilotos hicieron un puente aéreo que salvó a 169 asháninkas de la muerte inminente y les permitió iniciar una vida nueva en territorio matsigüenga.
Texto de Gustavo Gorriti, extraído de:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2010/09/14/mariano-gagnon-ofm/
La vida en los núcleos poblacionales
La población desplazada por la violencia, se reagrupa en “núcleos poblacionales”, en los que se aglutinaba a gran cantidad de personas. Antes del conflicto, las comunidades tenían alrededor de trescientas personas, los “núcleos poblacionales” llegaron a congregar aproximadamente a dos mil. En ellos se reorganizó la convivencia según distintas afinidades, dividiéndose en colores o cuadras. Aun así, el espacio limitado hacía la convivencia difícil: los recursos eran escasos, los terrenos eran pocos y las enfermedades se propagaban fácilmente (Fabián 1995, Fabián y Espinosa 1997). Además, las tensiones sociales originadas desde los enfrentamientos durante los reclutamientos generaron rencillas, y la población liberada del dominio senderista era vista con sospecha, pues se pensaba que podían ser infiltrados o informantes del grupo subversivo (Fabián 1995).
Una mujer desplazada se quejaba: “Nos dicen que nuestra organización responde a las enseñanzas de Sendero. Critican nuestra forma de hacer chacra, hasta porque somos puntales, [y] cuando intervenimos pidiendo respeto a nuestros derechos. Nos insultan hasta por lo que nostoros nos colaboramos [entre nostros]. Nos acusa, diciendo “tú has venido a atacar”, “tú has gritado desde la banda del río”, “has matado a mi familia”. [Y respodemos] “claro, otros han venido, pero yo no” (Fabián y Espinosa 1997: 38).
Por otro lado, los lugares de refugio eran acechados por SL obligando a la población a organizarse para hacer rondas nocturnas, pues era cuando los senderistas disparaban hacia ellos: “Estoy despierta en noches de luna, porque es cuando los terrorsitas vienen a mirar o atacar. También cuando llueve fuerte el enemigo se acerca, se ve por los rastros que dejan esos malditos [que] sin compasión te matan, queman tu casa…” (Fabián y Espinosa 1997).
Todos tenían que estar bajo el mando de la Directiva del Comité de Autodefensa y a la guarnición militar. Muchos asháninkas prefirieron no estar en estos núcleos, a pesar de haber huido de SL, no querían participar de las rondas, y se refugiaron escondidos en el monte. (Fabián y Espinosa 1997).
Memoria
Como hemos visto, el CAI fue uno de los momentos de violencia más intensos que han vivido las comunidades asháninkas a lo largo de su historia. La dinámica de esta guerra, los asesinatos, la muerte por enfermedades y hambre, los ataques constantes, la separación de los miembros de las familias, son marcas que han dejado rastro en las relaciones interpersonales, las relaciones con el estado, y con quienes observan como externos a su cultura y etnia, sobre todo con los colonos de la sierra, a quienes siguieron identificando por un tiempo como portadores de la subversión. (Rodríguez y Espinosa 1997).
Investigaciones cercanas al periodo de declive del conflicto, nos muestran cómo se fue construyendo una memoria de lo vivido. Entre inicios y mediados de los 90s Beatriz Fabian (1995, 1997) y Oscar Espinosa (1997), trabajaron con las familias desplazadas en los núcleos poblacionales, y pudieron reconocer cómo esas memorias se convertían en cantos y poemas testimoniales:
Nosotros ahora vamos a cantar,
por la llegada de mi hijo,
que ha venido aquí.
Ha llegado a Poyeni,
estoy contenta,
nuestro hijo está
y nos ha encontrado
a toda la familia.
Nosotros en armonía
le hemos recibido
y le damos de comer de todo.
Vamos a tomar masato,
para que se alegre,
con la suegra, los hijos
y familiares.[sobre el lugar de desplazamiento]
Estoy triste
yo estoy triste
en esta comunidad
estoy pensando en mi sitio
yo no estoy alegre como allá
yo quiero ir en mi sitioQué triste es la vida, cuando se mendiga por ella:
Corríamos descalsos en el colchón verde
desesperados buscando trincheras o huyendo al monte
para ocultarse hasta el amanecer.Betania: refugio de aves sin nido,
algún día germinará la semilla fuerte y vigorosa
y será dueño de su destino
como la fueza de la tormenta y los árboles frondosos.Vilma Galván, Betania, 1993.
Poesía “Ahí, donde la vida es un riesgo”(Fabián y Espinosa 1997)
Villapolo (2003) encontró que recordar la violencia del CAI era problemático para quienes querían adecuarse a los paradigmas del progreso, porque creaba trabas y desconfianzas con quienes lo promueven, que suelen ser externos a las comunidades. Al mismo tiempo, recordar era útil, porque advertía hasta dónde puede llegar el abuso y la violencia que podía ejercerse sobre ellos, era necesario desconfiar de las promesas del progreso, como se debió desconfiar de SL y de sus proyectos.
Esta autora y Norma Vásquez trabajaron con los niños que estaban en los núcleos poblacionales, los niños de la generación de Julián, cuya infancia que fue atravesada abruptamente por la violencia y la muerte. Durante mucho tiempo vivieron bajo el temor de los castigos que SL podía cometer sobre ellos o sus familias; convivieron con advertencias constantes de que si los ronderos o los soldados los encontraban, ellos y sus familias iban a ser asesinados o maltratados, y muchos fueron testigos de la muerte o asesinato de sus padres o madres. Varios llegaron sin sus familias a los núcleos poblacionales, una parte de ellos fueron “huérfanos temporales”, hasta que sus padres o madres pudieron salir del dominio senderista, otros fueron adoptados por otras familias, o se quedaron en los centros religiosos de la zona. Las madres y padres viudos tendieron a “juntarse”, y los hijos tuvieron que adaptarse a una nueva composición familiar que no les fue fácil asimilar. Estas autoras observaron que muchos mostraban signos de depresión, sobre todo los más pequeños y los que recién llegaban al núcleo poblacional.
Durante las sesiones que tuvieron con ellos, “los sucesos traumáticos eran revividos repetidamente” (117), las autoras aconsejaron en ese entonces: “que para prevenir la legitimación de la violencia como estrategia de resolución de conflictos [era] necesario facilitar la comprensión de parte de los niños de las causas y actores del conflicto armado, promover la aceptación de las reacciones afectivas frente a los sucesos de violencia y pérdidas, y potenciar los recursos adaptativos propios de su cultura” (120).
Una de las instituciones del Estado que tuvo presencia en la zona con el declive del conflicto fue el Programa de Apoyo al Repoblamiento, pero tendió a promover el establecimiento de las familias andinas en los espacios que antes habían sido ocupados por los asháninkas, creando más tensiones entre ambas poblaciones. Por otro lado, “el Estado aprovechó el desplazamiento de los asháninkas para entregar importantes contratos de extracción forestal en tierras indígenas” (Santos Granero y Frederica Barclay 2010) imponiendo los intereses foráneos por sobre la readaptación de los asháninkas a sus propios territorios.
La llegada de la CVR fue un momento en el que estas memorias fueron evocadas ante un organismo estatal, que reconoció el valor de sus vivencias. Es cuando Julián dio su testimonio, apenas 8 años después de haber salido del dominio senderista. La gran cantidad de relatos recogidos en la selva central da indicios de lo que significó para las víctimas el poder expresar sus experiencias, tener contacto con la oficialidad del Estado, ser reconocidos por este, y poder expresarse sobre las secuelas les dejó el conflicto y las reparaciones que requerían.
Es llamativo que estos pedidos suelen ser modestos en comparación con el daño que la guerra les dejó, generalmente piden que los servicios básicos lleguen a las comunidades, sobre todo los educativos para sus niños, poder acceder a vestimentas y a proyectos productivos para sus cultivos. Es reiterado el pedido de que se pueda vivir en paz, tal como lo expresa Julián al final de su relato.
Pero la violencia, aunque con menos intensidad, ha seguido siendo continua y sistemática. Las comunidades siguen estando bajo el acecho de peligros de los remanentes de Sendero Luminoso, ahora asociados a economías ilegales, y otros más recientes y con más predominancia, como el narcotráfico y la tala ilegal. Lo que se denominó durante el CAI como “abandono” de las comunidades nativas amazónicas, sigue su curso con la violencia que impone la ilegalidad de estas actividades que se asocian con una presencia corrupta del Estado. Barclay y Granero (2010: 27) reseñan cómo en reservas comunales asháninkas del Río Tambo, madereros ilegales construyeron “12 kilómetros de carreteras y dos aserraderos, y extrajeron millones de pies cúbicos de madera antes de ser detenidos en junio del 2008”.
Pero esta visión extractivista que va en contra de la visión asháninka del territorio amazónico, no solo es ilegal. Es la legalidad la que enfrenta a los asháninkas con el Estado. La visión de la selva como un lugar a ser explotado es el telón de fondo sobre el que se promueven legislaciones que generan los conflictos sociales del presente en la zona. Estas suponen que el estado tiene prerrogativas sobre las tierras de las comunidades y criminaliza a sus líderes (Granero y Barclay 2010), como se puede apreciar en las declaraciones del presidente Alan García en medio del conflicto en Bagua en el 2009:
Esas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir… 400 mil nativos a 28 millones de peruanos: “tú no tienes derecho de venir por aquí”. De ninguna manera, ese es un error gravísimo, y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. (Actualidad Ambiental 2016)
Por otro lado, si bien existe y se propaga una épica sobre el “rescate” de los asháninkas del dominio de Sendero Luminoso, es poco lo que se cuenta sobre las experiencias personales de quienes fueron sus víctimas. La voz de Julián nos cuenta en primera persona sobre su socialización temprana bajo una lógica de guerra que marcó su visión del mundo de una manera muy distinta a cómo lo hubiera hecho su entorno familiar y comunitario sin el conflicto armado de por medio.
A través de Julián podemos ver, además, que lo que generalmente se relata como un “rescate” ha sido en realidad el desenlace de años de cansancio y acumulación de experiencias de violencia y miseria, que él mismo tuvo que culminar a pesar de temer por la sobrevivencia de sus hermanos. Además, sus vivencias fuera de los campamentos senderistas también fueron penosas y violentas, lo que da cuenta de lo difícil que fue sobrevivir aun cuando el conflicto estaba ya en declive.
Referencias
Actualidad Ambiental. Alan García negó haber dicho que poblaciones indígenas “no son ciudadanos de primera clase”. Disponible en: https://www.actualidadambiental.pe/alan-garcia-nego-haber-dicho-que-poblaciones-indigenas-no-son-ciudadanos-de-primera-clase/ (última consulta 09/04/2024). Lima. 2016.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Disponible en: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/ (última consulta 09/04/2024). 2002.
Degregori, Carlos Iván, Tamia Portugal, Gabriel Salazar y Renzo Aroni. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2015.
Durand, Natalí. Enchike pishintsite. El pasado que no pasa. Memoria, mitología y necropolítica, PCP-Sendero Luminoso y su impacto en el pueblo ashaninka 1980-2010. Tesis doctoral. México DF: Universidad Latinoamericana. Disponible en: https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6576 (última consulta 09/04/2024). 2021.
Espinosa, Oscar. Las rondas Asháninka y la violencia política en la selva central. En: América Indígena, Volumen LIII, Número 4, oct.-dic. México DF: Instituto Indigenista Interamericano. 1993.
Espinosa, Oscar. De héroes y tumbas y un pueblo desplazado. Ideele Nro 71-72, diciembre. Lima: Ideele. 1994.
Fabián, Beatriz. Cambios culturales en los asháninka desplazados. En: Revista Amazonía Peruana. N° 25-octubre. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. 1995.
Fabián, Beatriz y Oscar Espinosa. Las cosas ya no son como antes. La mujer asháninka y los cambios socio-culturales producidos por la violencia política en la Selva Central. Serie Documentos de trabajo. Lima: CAAAP. 1997.
Macher, Sofía. Ser una mujer de «la masa» en el «nuevo Estado» senderista. Argumentos, 4(1). Disponible en: https://doi.org/10.46476/ra.v4i1.146. (última consulta 09/04/2024). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2023
Rodríguez, Marisol y Oscar Espinosa. Múltiples retornos a una misma tierra. CAAP. Lima 1997.
Granero, Santos y Frederica Barclay. Bultos, selladores y gringos alados: percepciones indígenas de la violencia capitalista en la Amazonía peruana. En: Revista Anthropologica, año XXVIII, N° 28, Suplemento 1. Disponible en: file:///C:/Users/asus/Downloads/1369-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5284-1-10-20120326.pdf (última consulta 09/04/2024). PUCP. 2010.
Varese, Stefano. La Sal de los Cerros. Resistencia y utopía en la Amazonía peruana. Lima: Fondo Editorial del Congreso. 2008.
Vásquez, Norma y Leslie Villapolo. Las consecuencias psicológicas y socioculturales de la violencia política en la población infantil asháninka. En: América Indígena, Volumen LIII, Número 4, oct.-dic. México DF: Instituto Indigenista Interamericano. 1993.
Villapolo, Leslie. “Senderos del desengaño”. En: Degregori, Carlos Iván. ed. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2003.
Villasante, Mariela. La violencia senderista entre los asháninka de la selva central. Datos intermediarios de una investigación de antropología política sobre la guerra interna en el Perú (1980-2000). Disponible en: https://lum.cultura.pe/cdi/documento/la-violencia-senderista-entre-los-ashaninka-de-la-selva-central-datos-intermediarios-de (última consulta 09/04/2024). Lima: Idehpucp e Ifea. 2014.
Nuestra Sesión
Antes de la sesión
- Realiza una selección juiciosa del episodio que quieres escuchar y conversar con tu público.
- Revisa la ficha técnica del episodio.
- Revisa datos o palabras que necesiten un contexto especial o una revisión de su definición para poder aclararlas al momento de la sesión.
- Escucha el episodio todas las veces que consideres necesarias espacios para el diálogo, la profundización o la reflexión
- Prevé las necesidades logísticas y posibles eventualidades.
Recuerda: es importante que podamos ESCUCHAR JUNTOS
Durante la sesión
Antes de compartir el episodio, advierte a tu audiencia sobre el tipo de contenido que vas a presentar, destacando cualquier elemento que pueda ser sensible o perturbador. Recuerda que la ficha técnica incluye una alerta de contenido.
- Observa las actitudes del público durante la sesión.
- Mantén la atención por si alguien se ve fuertemente impactado por el episodio.
- Al iniciar el diálogo, destaca la importancia del respeto mutuo y el intercambio de opiniones y diálogo horizontal.
- Anima la participación continua, fomentando preguntas y comentarios para enriquecer la reflexión.
- Termina la sesión resaltando el potencial de cambio a partir de lo compartido.
Después de la sesión
- Evalúa tus aciertos y errores en la sesión.
- Lleva una bitácora para registrar impresiones.
- Si tienes cercanía con el público, ofrece seguir el diálogo y apoyo.
- Remite a contenidos complementarios.
A continuación, te mostramos una serie de MOMENTOS por medio de los cuales te sugerimos un camino para tu sesión de escucha y conversación del episodio seleccionado.
Recuerda que es una propuesta, puedes adaptarla y transformarla como mejor te parezca de acuerdo con las necesidades e intereses de tus públicos. De todos modos, es el camino que te planteamos.
Momento 1Propósito
Hablemos sobre las orugas
¿Saben qué es una oruga? ¿Qué características tiene? ¿Han visto alguna?
Para seguir explorando la relación de la oruga con la memoria, propón el siguiente ejercicio:
«Imaginemos una palomita, ¿qué palabras o ideas vienen a nuestra mente?».
Espera las respuestas. Respuestas probables: libertad, paz, etc.
Ahora propón realizar el mismo ejercicio con la oruga:
«Imaginemos una oruga, ¿qué palabras, ideas o conceptos vienen a tu mente?»
¿Han escuchado algún podcast o archivo sonoro, sobre qué temas, en qué plataforma, etc.?
Momento 2Propósito
Hablar sobre el contenido del podcast, la importancia de recordar estas historias y cómo sirven para el presente.
¿Qué hechos históricos recuerdas que nos hayan marcado como país?
Luego de explorar las respuestas, puedes mencionar el tema de fondo del podcast: El Conflicto Armado Interno como hecho que marcó nuestra historia y las historias personales de quienes lo vivieron.
Preguntas para reflexionar: ¿qué les evoca esa época? ¿cómo la nombras? ¿qué recuerdos o historias has escuchado?
El día de hoy, vamos a escuchar una historia de las muchas que sucedieron durante ese tiempo.
Momento 3Propósito
Escuchar y reflexionar sobre la historia.
Un modo de mediar este episodio es haciendo paradas breves en distintos momentos de la narración. Estos momentos te deberían de servir solo para mencionar aspectos que hayan llamado la atención del público y que permitan ir recogiendo palabras, ideas, frases, para la conversación final.
Sugerimos que, al hacer cada parada, puedas preguntas al público: ¿qué parte les ha parecido interesante? o ¿qué parte les ha llamado más la atención? Eso permitirá reunir elementos que vayan saliendo durante la escucha para que también puedan ser recogidos por el mediador(a) y retomados en la conversación final.
Paradas sugeridas
- 2'52"Presentación del testimonio sobre la base del archivo CVR.
- 5'56"Se habla cómo Sendero Luminoso reclutaba militantes.
- 8'50"Julián detalla las violaciones cometidas por Sendero Luminoso.
- 11'14"Natalí Durand habla de la historia de los Asháninkas y se problematiza de la violencia que aún hoy sufren los líderes indígenas.
- 17'13"Natalí Durand habla del férreo control y crueldad de Sendero Luminoso. Julián huye.
- 21'40"Julián quedó marcado por la guerra, habla de secuelas físicas y psicológicas.
Sobre las preguntas para la sesión
Aquí te dejamos algunas preguntas que pueden servirte de referencia. Hemos ordenado las preguntas de acuerdo con algunos ejes temáticos. El EJE DE PARTICIPACIÓN es clave en toda sesión, de modo que sugerimos que siempre lo tomes en cuenta para tu sesión.
Los demás ejes los podrías elegir previamente o también durante la sesión, de acuerdo con tu interés o el del público.
Sugerimos ELEGIR EL EJE DE PARTICIPACIÓN Y SOLO UN EJE MÁS, con el objetivo de profundizar en los temas de aquel que hayas seleccionado.
Recuerda que no es necesario agotar todas las preguntas ni hacerlas una después de otra en ese orden. Es mejor ir acompañando a tu público en los aspectos que más les va atrayendo, e incluso podrías sumar alguna que creas conveniente durante la sesión.
| Eje | Preguntas |
|---|---|
| Participación |
|
| Amazonía |
|
| Infancia |
|
| Memoria |
|
| Ciudadanía |
|
Momento 4Propósito
Plantear alternativas de cambio en el presente
La Oruga quiere demostrar que podemos dialogar y reflexionar sobre nuestro pasado de violencia, incluso (y, aún más necesario) en momentos de polarización e intolerancia.
Te animamos a sintetizar las ideas surgidas durante la sesión y a concluir con un par de preguntas de cierre.
A CONTINUACIÓN, ALGUNAS PREGUNTAS PROPUESTAS:
- ¿Qué relaciones encuentras entre la historia de Julián y nuestro presente?
- ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Julián?
- ¿De qué manera conocer esta historia podría ayudarnos a construir una sociedad mejor, democrática, que respete los derechos humanos y procure el bien común?
Constelaciones Lectoras
A partir del episodio
Una constelación lectora está compuesta por un conjunto de artefactos (visuales, sonoros, audiovisuales, letrados, etc.) que nos permiten conversar sobre un tema de nuestro interés. . Aquí te dejamos dos recomendaciones de constelaciones que podrían construirse a partir del episodio “Julián”.
Constelación: Infancias invisibles
Tema: los efectos de conflictos armados en la infancia
Texto 1: Julián (podcast La Oruga)
Texto 2: Partes del episodio Infancias invisibles (podcast La Oruga)
Texto 3: Momiseewar (página web con dibujos)
Constelación: Una casa sin puertas
Tema: historias que suceden en la Amazonía
Texto 1: Julián (podcast La Oruga)
Texto 2: Reclamo para César Arias (poema)
Texto 3: El bagrecico (cuento)
Propuesta de Proyecto
El diverso material con el que cuenta nuestro archivo, nos permite pensar en un proyecto, el cual estará conformado de un conjunto de sesiones que estén relacionadas unas con las otras y que apunten a un producto final. En la guía guía general de mediación hay algunas preguntas que pueden ayudarte a situar un proyecto, no dudes en revisarla.
Tema sugerido
Nuestras identidades
Objetivos
- Promover un espacio de diálogo horizontal
- Reflexionar sobre la idea de “infancia”
- Conversar sobre un aspecto particular del Conflicto Armado Interno
Público
Adolescentes o jóvenes
Justificación
Históricamente, niñas y niños han sido sumamente afectados en distintos momentos de guerra y conflicto en todo el mundo, por ello este proyecto propone conversar sobre el efecto causado por el Conflicto Armado Interno en nuestro país, relacionándolo con lo que sucede en la actualidad en diversas partes del mundo, donde niñas y niños siguen sufriendo las consecuencias de este tipo de escenarios.
Número de sesiones: 4
Recursos
- Episodio 27. Julián
- Selección de partes del episodio 35. Infancias invisibles
- Selección de imágenes de la página web Momiseewar
Sesiones
- Sesión 1 Escucha y conversación sobre el episodio completo de La Oruga.
- Sesión 2 Lectura en voz alta y conversación literaria del poema.
- Sesión 3 Visualización y conversación sobre el corto.
- Sesión 4 Elaboración del producto final.
Producto final
En formato de podcast, se comparten respuestas a la pregunta: ¿De qué manera escuchar una historia como la del episodio del Julián puede ayudarnos a mejorar la sociedad en la que vivimos?
Ecosistema Mediador
En la guía general, te mostramos un ejemplo de un ecosistema mediador sobre el conflicto armado interno en la ciudad de Lima, pero estés donde estés, podrías pensar o incluso construir un ecosistema mediador de acuerdo con el tema del episodio que has trabajo o a otros temas que tengan que ver con este conflicto.
Para pensar en tu propio ecosistema, reflexiona sobre estas preguntas:
- ¿Qué temas has tratado durante el episodio?
- ¿Conoces algún lugar que buscar promover el diálogo sobre ese tema?
- ¿Alguna biblioteca que hayas visitado cuenta con libros que aborden esa problemática?
- ¿Conoces otras formas de expresión en la cual se haya plas- mado la experiencia de este tiempo, como exposiciones de arte, murales, etc.?
- ¿Conoces personas que les interese recordar este tiempo de manera reflexiva, no autoritaria y en busca de un diálogo respetuoso?
Glosario
Escucha atentamente el podcast y selecciona los términos o conceptos clave que podrían generar dudas.
En la sesión, definan colectivamente cada término, discutiendo su significado y cómo se relaciona con el tema tratado en el podcast. Algunos términos sugeridos para este episodio:
- Conflicto Armado Interno
- PCP-Sendero Luminoso
- Asháninka
- Comisión de la Verdad y Reconciliación
- Subversión
- Camarada
- Presidente Gonzalo
Créditos
Este material fue desarrollado por Juan Jóse Magán quien brindó asesoría en la metodología de mediación y realizó las primeras versiones de este cuaderno de mediación.
El equipo La Oruga realizó ajustes y se responsabiliza por la versión final.
La diagramación estuvo a a cargo de Rocio Huánuco.
Foto de la carátula: Adrián Portugal.
La foto interna es de Francesca Uccelli.
El desarrollo de este Cuaderno de Mediación ha sido posible gracias a: