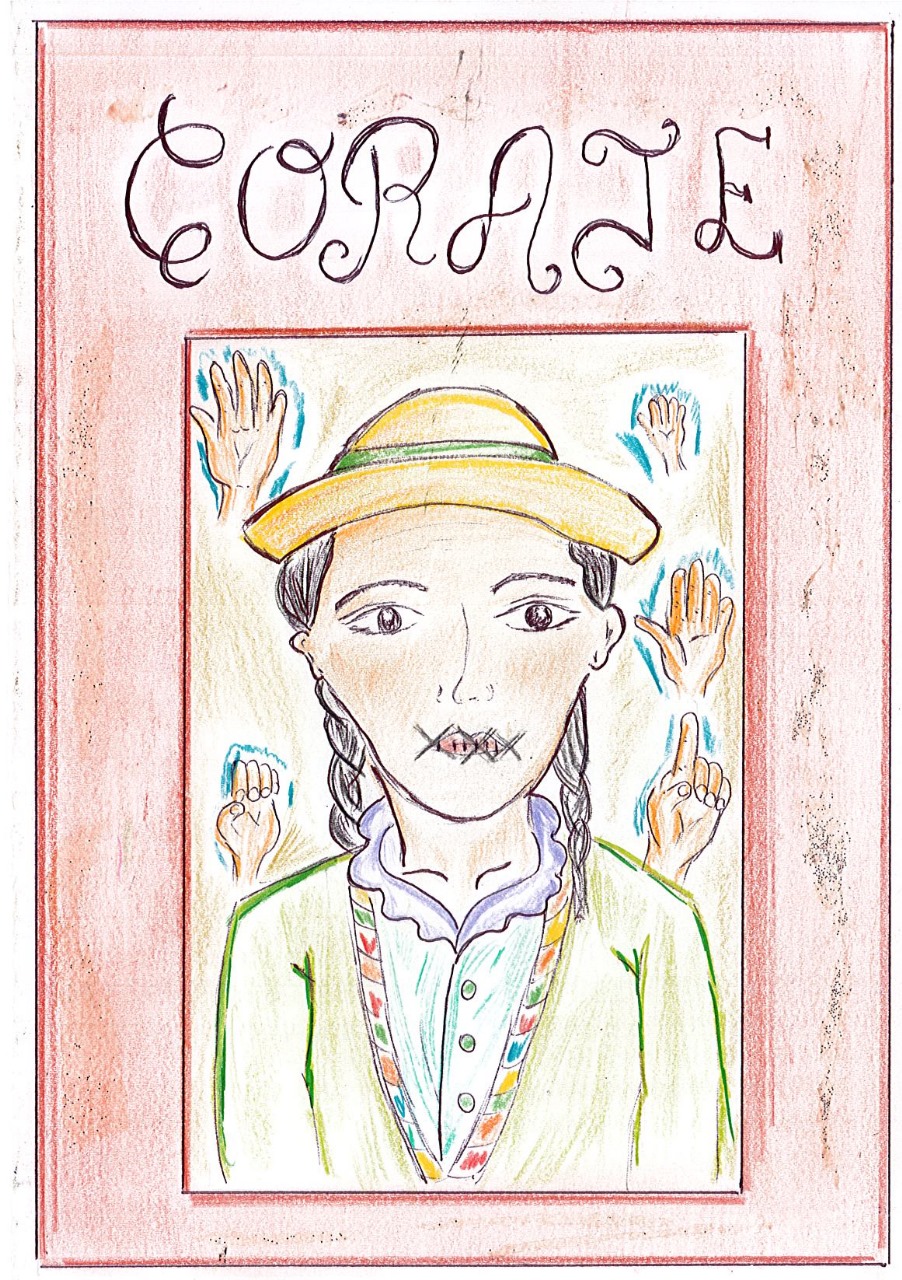
Voces
Releyendo testimonios de la CVR
Detrás de los grandes relatos del resguardo de la patria o del sacrificio por alcanzar la revolución, un coro nos cuenta una historia poco escuchada, inscrita en los cuerpos y mentes de las mujeres. Un episodio realizado a partir de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Contexto
Nuevamente, al igual que con Una Niña Peruana tratar los temas relacionados con la violencia de género nos lleva a escuchar experiencias muy difíciles, pero que nos permiten reconocer lo que significó ser mujer durante el conflicto armado interno, y las continuidades en relación con las desigualdades de género antes y después de esa etapa de nuestra historia.
En particular, este episodio trata sobre la violencia sexual, a la que fueron vulnerables las mujeres en todos los lugares en los que el conflicto se desenvolvió. Las voces de las mujeres que han pasado por experiencias de violencia sexual son todavía sub representadas en cuanto a su recurrencia y su significado social. Estos aspectos se entrelazan con el difícil acceso a la justicia. Para comprender el significado amplio que esas violaciones tienen respecto a nuestro cuerpo social, es imprescindible escuchar a las mujeres que las vivieron.
Han pasado más de 40 años desde el inicio del conflicto armado. Las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual desde el inicio de esa guerra han abierto con sus testimonios la posibilidad de pensar en todos los aspectos que implica imaginar el contenido de ese concepto. Escucharlas en un coro nos lleva a reconocer la individualidad de cada suceso y a comprender que esos agravios están inscritos en un modo de comprender los roles e imágenes asignados a lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad -atravesada, además, por desigualdades étnicas y culturales- que llevaron a los agentes armados a asumir que era posible ejercer ese tipo de violencia en ellas.
El episodio tiene como uno de sus focos exponer el vínculo entre la virilidad asociada a quienes portaron las armas durante el conflicto y sus mandatos de resguardar intereses morales superiores -como la defensa de la patria o el sacrificio para alcanzar la revolución-, que incluyeron tácitamente la licencia al ultraje de los cuerpos femeninos. La violencia sexual fue ejecutada en una abrumadora mayoría por representantes del Estado. El 83% de los casos de violación recogidos por la CVR fue responsabilidad de los agentes de las fuerzas del orden, mientras que el 11% fue responsabilidad de los grupos subversivos que cometieron sobre todo actos como aborto forzado, unión forzada y servidumbre sexual (CVR 2003: 277). Durante su investigación, la CVR pudo registrar más de setenta bases y cuarteles militares en los que se cometieron estos actos (CVR 2003, Theidon 2023).
A partir de estas evidencias, la CVR concluyó que esta forma de tortura: “puede calificarse en algunos casos como generalizada y en otros como sistemática”, y que, además, “las responsabilidades alcanzan […] no sólo a los perpetradores directos sino también a los jefes o superiores de aquellos” (CVR 2003: 265).
El dominio militar estatal y subversivo sobre las comunidades, el abuso sobre el cuerpo de sus mujeres para reafirmar su carácter masculino, dejó tras de sí una gran cantidad de niños y niñas que tuvieron que ser criados, y que tuvieron que construir su identidad, desde un origen agraviante (Theidon 2023). Al 14 de junio del 2022, el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones consignó 207 hijos producto de violación sexual durante los años del CAI (DEMUS 2023).
Desde los modus operandi senderistas, además de las violaciones, la violencia de género también tuvo relación con el ejercicio de la maternidad. Eran comunes las presiones a las mujeres a generarse abortos y la obligación de entregar a los hijos a manos de familias de “la masa” para que ellas siguieran formando parte de sus filas, como lo relata Laura en otro de nuestros relatos. La maternidad en los campamentos senderistas significó ejercerla en medio de una vulnerabilidad extrema: hambre, miseria, desestructuración comunitaria y familiar por la imposición de un nuevo orden senderista y violencia extrema (CVR 2023, Durand 2021, Macher 2023).
Las cifras de la CVR constataron que las víctimas de violencia sexual fueron sobre todo las mujeres más desfavorecidas por las desigualdades en nuestra sociedad: el 75% eran quechuahablantes, el 85% rurales, 527 casos de los 538 recogidos eran mujeres analfabetas o solo habían cursado primaria, la mayor parte de las víctimas registradas en la base de datos tenía entre 10 y 29 años (CVR 2003, DEMUS 2023).
El episodio recoge las voces de mujeres que dieron su testimonio y formaron parte la sección sobre violencia sexual contra la mujer del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR 2003). Ellas aceptaron que sus experiencias puedan ser parte de un documento oficial, estatal, y de carácter público. Es indudable que su decisión significó un acto político que no fue fácil, por todos los estigmas que pesaban sobre ellas (Guerrero 2014). Para el resto del país, ese acto político, significó un paso más en la oportunidad de vincular el daño del cual fueron víctimas, con nuestra historia oficial.
La violencia sexual requiere de un tiempo largo y condiciones de reconocimiento sólidas para poder ser denunciada, esto se ve reflejado en las cifras del RUV, luego de más de 20 años, hasta noviembre del 2024, ha registrado 10 veces más víctimas que las que consignó la CVR: 5383 casos (RUV 2024: 6).
La CVR peruana fue un hito en de una ruta aun larga de reconocimiento de las jerarquías en las que las mujeres tienen siempre la desventaja, unas más que otras. Es necesario volver ese punto un camino continuo, por el que todas podamos transitar, reconocernos y vincularnos.
Reconocer la violencia de género que se ejerce fuera de los marcos de las guerras a partir del testimonio de las experiencias durante la guerra, posibilita reconocer que la identidad de género nos confina a un lugar vulnerable en nuestro cotidiano. En términos de relaciones de género, las mujeres siempre estamos de algún modo en “estado de emergencia”, y más si se es de ascendencia indígena. Cierro este contexto del relato Voces con cifras del 2023 sobre violencia de género en nuestro país:
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 142,182 casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes durante el año, un crecimiento de 7% con respecto a 2022.
Un total de 28,991 fueron casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 50% afectó a adolescentes de entre 12 y 17 años.
En ese mismo periodo, el MIMP registró 11,944 casos de violación sexual, la mayoría (66%) en contra de niños, niñas y adolescentes. […]
En 2023, según cifras oficiales, 170 mujeres fueron víctimas de feminicidio, un incremento de 16% con respecto a 2022. Además, se registraron 258 tentativas de feminicidio. La desaparición de mujeres continuó siendo un problema grave. Según el Ministerio del Interior, se denunció la desaparición de 10,817 mujeres y niñas (Amnistía Internacional 2024: 15)
Referencias
Amnistía Internacional. Informe anual 2023-2024. Lima: Amnistía Internacional. 2024.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. La violencia sexual contra la mujer. En: Informe Final, Tomo VI. Sección IV. Capítulo 1. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación. 2023.
DEMUS. Nuestras voces existen. Testimonios de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta. Lima: DEMUS. 2023. Disponible en: < https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2023/06/Memoria-Manta_Nuestras-Voces-Existen_Version-digital_Junio2023.pdf> (última consulta: 23/03/2025).
Durand, Natalí. Enchike pishintsite. El pasado que no pasa. Memoria, mitología y necropolítica, PCP-Sendero Luminoso y su impacto en el pueblo ashaninka 1980-2010. Tesis doctoral. México DF: Universidad Latinoamericana. 2021.
Guerrero, Ana María. Lo inescuchable. Reflexiones sobre prácticas de salud mental a partir de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones. 2014.
Macher, Sofía. Ser una mujer de «la masa» en el «nuevo Estado» senderista. Argumentos, 4(1). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2023
Registro Único de Víctimas (RUV). CIFRAS. Registro Único de Víctimas – RUV. Noviembre 2024. Disponible en: <http://www.ruv.gob.pe/CifrasRUV.pdf> (última consulta: 23/03/2025).
Theidon, Kimberly. Legados de guerra. Violencia, ecología y parentesco. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2023.
Transcripción
[Sonido de latido]
Advertencia: este episodio incluye narrativas de violencia que podrían resultar perturbadoras, si eres menor de edad debes escucharlo en compañía y guía de una persona adulta.
00:15
[Sonidos de viento rápido]
Teresa: Se suele pensar que la historia de un país está hecha de episodios valiosos, personajes ilustres, hitos memorables, incluso de derrotas dolorosas, pero que, de alguna manera, nos dan identidad y orgullo por pertenecer a nuestra tierra. Esta historia, eso creemos, contiene las voces de todos los que vivimos acá hoy y también la de nuestros antepasados.
[Sonido electrónico]
Teresa: Pero siempre hay otro lado de la historia. Un lado oculto, donde las voces parecen hablarle a nadie. O es que no las queremos oír, fingimos que no están. Si nos fijamos, si nos esforzamos en prestar atención, escucharemos esas voces. Un coro gigante que, a su modo, en lo que denuncia, también escribe la historia de la patria. En este episodio de La Oruga: “Voces”.
01:22
[Suena La Internacional Comunista]
Teresa: La historia, dicen, la escriben los valientes, los osados. Entre 1980 y el 2000, los pueblos y los barrios del Perú vieron llegar a miembros de Sendero Luminoso, del MRTA, cargados de palabras revolucionarias y promesas de justicia. Hay gente que aún hoy los recuerda así, como parte de gestas populares, como luchadores sociales, e ignora el daño que causaron, o pero, lo justifica con la idea infame de que “la revolución tiene costos”.
Voz 1: “Cuando el primer senderista terminó, el otro abusó de la misma forma. Luego me dejaron y me dieron de comer unas galletas. Me dijeron que no debía avisar a mi familia lo sucedido porque ellos podían volver en cualquier momento y me desaparecerían”
Voz 2: “A ella la volvieron loca los terroristas, porque siempre la violaban, le hacían de todo, incluso la amarraron en un poste, y se llevaban sus mejores carneros…”
02:50
Voz 3: “Los hombres de Sendero me agarraron, me amarraron las manos, me taparon la boca y me llevaron al platanal a treinta metros de mi casa. Después de muchos forcejeos… seis hombres me violaron. Cuando pasó el hecho, los violadores me obligaron a prepararles caldo de gallina…”.
03:25
Voz 4: “Yo tenía mi tiendita en el primer piso, yo era joven, ese senderista me dijo: ‘quítate la ropa’ y de miedo primero le di toda mi platita que tenía en la tienda para que no mate a mis hijos, pero me agarró fuerte y me besó en la boca…. y me violó”.
03:47
Voz 5: Los mandos de sendero estuvieron bebiendo licor. Horas más tarde, cuando se encontraban mareados, empezaron a abusar sexualmente de las niñas. En la columna había una mujer que cumplía el cargo de mando logístico, ella llevaba a las niñas hacia la cama de los mandos para que abusen de ellas”.
[Sonido de viento rápido y metálico]
04:20
[Sonido de banda militar]
Teresa: Otras páginas de esta historia las escribieron las fuerzas del orden. Por esos mismos años, el Estado sembró el territorio de bases militares. Policías, Sinchis, soldados, infantes de marina fueron desplegados en las zonas de emergencia y llegaron a pueblos, comunidades y barrios, con la orden de acabar con la subversión, y supuestamente defender a la población. Aún hoy, muchos los recuerdan como salvadores de la patria y prefieren no escuchar nada acerca de violaciones a los derechos humanos. “No hay guerra sin costos”, dicen. “Siempre hay un precio a pagar”. Nada se le debe reprochar a los héroes.
Voz 6: Mi nuera les dice a los soldados que no se quería ir. Y les dijo: “desgraciados, si no le sueltan a mi esposo yo les voy a denunciar”. Entonces le agarraron y le violaron. Después le cortaron los senos a mi nuera, le dieron un balazo y cayó muerta.
05:53
Voz 7: Ciertos miembros de la Marina eran unos carniceros, porque violaban y mataban a diestra y siniestra. Salían de patrulla al campo y violaban a las mujeres casadas en presencia de sus esposos.
Voz 8: No sé si fueron cinco, siete… hombres de la guardia civil que me violaron, no obstante que les comenté que estaba gestando, que estaba esperando un hijo, no les interesó nada.
Voz 9: Los soldados con golpes nos amarraban las manos, nos tumbaban al piso y nos violaban. A las mujeres nos separaron del grupo de los varones y nos violaban, especialmente escogían a las mujeres jóvenes, y encerrándolas en la escuela, las violaban…
06:54
Voz 10: Los soldados me dijeron: “Acá esta, es una de los terrucos. Ahora sí no te vas a escapar, tienes que decir todo… [Sonido de viento rápido y sonidos metálicos] Me metieron en el cuarto gritando: ya que no quieres hablar, haremos lo de costumbre. Y me han empezado a violar, seis eran. Después de hacerme eso, me han hecho cocinar…
[Sonido de viento rápido y sonidos metálicos]
07:40
[Himno nacional peruano]
Teresa: En nuestro país hay voces que son negadas, que se ocultan o se quieren borrar, para que nadie escuche lo que tienen que decir, verdades que nos avergüenzan. Para que nada hiera nuestro orgullo. Pero cuando esas voces sean escuchadas, se tendrá que volver a escribir la historia de la patria.
Voz 11: Entonces, hasta se abusaron de mí todos los soldados, tenían que venir acá, trayendo a mis hijos, que tenía que pasar acá [llora], todas esas cosas he pasado yo [suspira], por eso yo digo: nadie ha escuchado esas cosas, ni mi padre, ni mi madre saben todo lo que me ha pasado, hasta hoy día no le he contado ni a mi papá, ni a mi mamá. Mi papá, mi mamá sufre de la presión, mi papá sufre del corazón, por eso yo no he podido avisar a mi papá, ni a mi mamá. Ni mis hermanos saben, ni mis hijos saben, solo mi corazón sabe todo lo que me ha pasado a mí.
[Sonido de ráfagas viento rápido]
09:04
[Créditos:]
Teresa: En este episodio hemos recogido fragmentos de testimonios de mujeres tomados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hicimos algunos ajustes sin modificar el sentido original de estas declaraciones. El guion es de José Carlos Agüero, Teresa Cabrera se encargó de la edición y la narración. Para las voces de las mujeres contamos con la colaboración de Nina Humala, Maricarmen Valdivieso, Karina Pachecho, Karina Chappell, Anamilé Velasco, Roxana Crisólogo y Flor Huallana.
Este episodio es posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del IEP. Escúchanos en Sopotify y nuestras redes, y visita nuestro archivo en www.laoruga.pe.
Ficha Técnica
| Título | Voces |
|---|---|
| Sub-título | Releyendo testimonios de la CVR |
| Formato | Archivo de audio |
| Serie | Relato |
| Número | 9 |
| Duración | 10 m 13 s |
| Idioma | Español |
| Sumilla | Detrás de los grandes relatos del resguardo de la patria o del sacrificio por alcanzar la revolución, un coro nos cuenta una historia poco escuchada, inscrita en los cuerpos y mentes de las mujeres. Un episodio realizado a partir de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. |
| Ubicación Web | https://laoruga.pe/voces/ |
| Fecha de Lanzamiento | marzo 2025 |
| Protagonista | Varias mujeres |
| Afectación | Violencia sexual |
| Periodos | 1980 (año del inicio del CAI - 2001 (año de creación de la CVR) |
| Lugares | Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Pasco, Perú, Piura, San Martín, Ucayali |
| Anonimato |
Autorización para nombre: NO Autorización para voz: NO Autorización para imagen: NO Autorización para detalles familiares: NO |
| Fuentes | Informe Final y audiencia pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación |
| Acceso a fuente primaria | Pública |
| Ubicación | https://www.cverdad.org.pe/ifinal/ |
| Soporte | Audio |
| Palabras clave | Asesinato, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Derechos Humanos, Formación de las FFOO, Fuerzas del orden, Género, Justicia, MRTA, Nacionalismo, Salud mental, Sendero Luminoso, Violencia sexual |
| El epidosio incluye |
ContextoTranscripciónFicha Técnica¿Por qué releer los testimonios de la CVR?Créditos
|
| Derechos Humanos que aborda | A la justicia / A no sufrir torturas, tratos crueles o degradantes / A vivir con dignidad |
| Vínculo con Currículo Nacional |
Enfoques: Enfoque de Derechos, Enfoque de Igualdad de Género Areas: Comunicación, Personal Social y Ciencias Sociales |
| Clasificación por edades | NC-17 - No para menores de 17 años. |
| Alerta de contenidos |
Lenguaje: Sí Violencia: Sí Contenido Sexual: Sí Uso de Drogas: No |
| Vínculos con otros episodios |
|
| Fuentes complementarias |
Para conocer más del caso puedes ver: Agüero José Carlos y Tamia Portugal (221, setiembre). Las decisiones de Laura. La vida en un campamento de Sendero Luminoso. Serie Relatos, N3. En: Archivo Digital de Memoria La Oruga. Disponible en: <https://laoruga.pe/a-decision-de-laura/> (última consulta: 23/03/2025). (2024, mayo). Julián. La vida de un niño ashaninka en un campamento de Sendero Luminoso. Serie Relatos, N6. En Archivo Digital de Memoria La Oruga. Disponible en: < https://laoruga.pe/julian-releyendo-testimonios-de-la-cvr/> (última consulta: 25/03/2025). (2024, junio). La Trenza. Un detalle anclado en la mente. Releyendo testimonios de la CVR. Serie Relatos, N7. En: Archivo Digital de Memoria La Oruga – IEP. Disponible en: <https://laoruga.pe/la-trenza/>. (última consulta: 25/03/2025). (2025, Marzo). Una niña peruana. Releyendo testimonios de la CVR. Serie Relatos, N8. En: Archivo Digital de Memoria La Oruga. Lima: IEP. Disponible en: <https://laoruga.pe/podcast/una-nina-peruana/> (última consulta: 25/03/2025). Amnistía Internacional. Informe anual 2023-2024. Lima: Amnistía Internacional. 2024. Barrig, Maruja: De la Planicie a Manta y Vilca (2019, 10 de Junio). Diario La República. BBC. Qué fue el caso Manta y Vilca que llevó a la histórica condena de 10 exmilitares por la violación de niñas y mujeres campesinas en Perú. 20 de junio 2024. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c133dk426eno> (última consulta 23/03/2025). Boesten, Jelke. Analizando los regímenes de violación en la intersección entre la guerra y la paz en el Perú. En: Debates en Sociología N° 35. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 2010. COMISEDH. No solo es mi problema, es de todo mi pueblo. Mujeres víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno. El caso de la comunidad de Llusita. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8CH3zEQhEOc> (última consulta: 23/03/2025). Comisión de la Verdad y Reconciliación. La violencia sexual contra la mujer. En: Informe Final, Tomo VI. Sección IV. Capítulo 1. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación. 2023. Comisión Interamericana De Derechos Humanos. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las américas. 2007. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf (última consulta: 23/03/2025). DEMUS Violencia sexual en conflictos armados. Lima: DEMUS. 2008. Nuestras voces existen. Testimonios de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta. Lima: DEMUS. 2023. Disponible en: < https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2023/06/Memoria-Manta_Nuestras-Voces-Existen_Version-digital_Junio2023.pdf> (última consulta: 23/03/2025). Un Estado no viola. Lima: DEMUS. 2023. Disponible en: <https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/UN-ESTADO-NO-VIOLA-2018.pdf> (última consulta: 23/03/2025). Caso Manta: Dictarán sentencia a 13 militares por violaciones sexuales durante el conflicto armado. Lima: DEMUS. 2024. Disponible en: <https://www.demus.org.pe/caso-manta-dictaran-sentencia-a-13-militares-por-violaciones-sexuales-durante-el-conflicto-armado/ > (última consulta 23/03/2025). Gamboa, Georgina. Testimonio en Audiencia Pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4czj3-5bheQ. (última consulta: 23/03/25). Guerra, Debbie y Juan Carlos Skewes. La historia de vida como contradiscurso. Pliegues y repliegues de una mujer. En: Proposiciones Nro. 29, marzo 1999. Guerrero, Ana María. Lo inescuchable. Reflexiones sobre prácticas de salud mental a partir de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones. 2014. Lira, Elizabeth (editora). Lecturas de psicología y política. Crisis política y daño psicológico. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 2017. Poder Judicial. Sentencia. Resolución N.°206. Exp. 899-2007-0-5001-JR-PE-04. Corte Superior nacional de justicia penal especializada. Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Disponible en: <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/Sentencia-del-caso-Manta-y-Vilca-Expediente-899-2007-0-LPDerecho.pdf> (última consulta: 23/03/2025). Registro Único de Víctimas (RUV). CIFRAS. Registro Único de Víctimas – RUV. Noviembre 2024. Disponible en: <http://www.ruv.gob.pe/CifrasRUV.pdf> (última consulta: 23/03/2025). Silva Santiesteban, Rocío. Maternidad y basurización simbólica (el testimonio de Georgina Gamboa). En: Debate Feminista, 42. 2010. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2010.42.834> (última consulta: 23/03/25). Theidon, Kimberly Entre prójimos. El conflicto armado y la política de la reconciliación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2009. Legados de guerra. Violencia, ecología y parentesco. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2023. Wayka. Testimonio que llega al corazón: Sobreviviente del caso Manta habla tras la sentencia a militares. https://www.youtube.com/watch?v=7MD-rKTYxSw 2024. |
| Créditos |
Título: Voces. Releyendo testimonios de la CVR. Investigación y producción: La Oruga – José Carlos Agüero, Tamia Portugal, Francesca Uccelli y Rosa Vera. Guion: José Carlos Agüero. Edición y pos producción: Teresa Cabrera. Guion y dirección: José Carlos Agüero. Edición y pos producción: Teresa Cabrera. Narrador: Teresa Cabrera. Interpretación de las testimoniantes: Nina Humala, Maricarmen Valdivieso, Karina Pachecho, Karina Chappell, Anamilé Velasco, Roxana Crisólogo y Flor Huallana. Contexto: Tamia Portugal Teillier. Ilustración: Carátula de la historieta «Coraje», de Lesly Condori Cáceres, alumna del I.E. Las Mercedes del 5to A. Tomada del Concurso Nacional de Historietas sobre Derechos Humanos realizado el 2017 por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Gracias al apoyo de: Embajada de la República Federal de Alemania-Lima |
¿Por qué releer los testimonios de la CVR?
Créditos
Título: Voces. Releyendo testimonios de la CVR.
Investigación y producción: La Oruga – José Carlos Agüero, Tamia Portugal, Francesca Uccelli y Rosa Vera.
Guion: José Carlos Agüero.
Edición y pos producción: Teresa Cabrera.
Guion y dirección: José Carlos Agüero.
Edición y pos producción: Teresa Cabrera.
Narrador: Teresa Cabrera.
Interpretación de las testimoniantes: Nina Humala, Maricarmen Valdivieso, Karina Pachecho, Karina Chappell, Anamilé Velasco, Roxana Crisólogo y Flor Huallana.
Contexto: Tamia Portugal Teillier.
Ilustración: Carátula de la historieta «Coraje», de Lesly Condori Cáceres, alumna del I.E. Las Mercedes del 5to A. Tomada del Concurso Nacional de Historietas sobre Derechos Humanos realizado el 2017 por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).
Gracias al apoyo de: Embajada de la República Federal de Alemania-Lima
Fecha de publicación: marzo 2025
Más Relatos

Relato Nº 10
La Lista
Releyendo Testimonios de la CVR
Julio es un profesor ayacuchano en 1984. A cuatro años de que Sendero Luminoso le declarara la guerra al estado peruano, ejercer la docencia es un oficio peligroso. Su nombre completo está entre otros nombres de profesores en un padrón realizado por el ejército. Su madre nos cuenta lo que eso significó para él y para su familia.

Relato Nº 8
Una niña peruana
Releyendo Testimonios de la CVR
Carmen nos recuerda cómo su infancia estuvo marcada por una sucesión de terribles violencias. Un relato difícil de escuchar, pero necesario para comprender la vida de muchas mujeres que vivieron los años del conflicto armado. Este episodio se basa en uno de los más de 16 mil testimonios recogidos por la CVR.

Relato Nº 7
La trenza
Un detalle anclado en la mente. Releyendo testimonios de la CVR.
En una comunidad andina, una mujer detenida arbitrariamente pasa seis meses retenida en un cuartel militar. Releemos el testimonio que su hija dio sobre este evento hace 20 años a la CVR.