
La Lista
Releyendo Testimonios de la CVR
Julio es un profesor ayacuchano en 1984. A cuatro años de que Sendero Luminoso le declarara la guerra al estado peruano, ejercer la docencia es un oficio peligroso. Su nombre completo está entre otros nombres de profesores en un padrón realizado por el ejército. Su madre nos cuenta lo que eso significó para él y para su familia.
Contexto
El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) tomó a las aulas como uno de sus principales focos de proselitismo revolucionario. Su discurso se enraizó en una cultura política que ya se reproducía previamente en los espacios educativos, con un discurso propugnaba salidas radicales a las desigualdades y que implicaba la violencia como único medio. En ese discurso, se propagaba una visión simplificada de nuestra complejidad social, que se legitimaba como académica y científica, y dejaba a un lado nuestra diversidad cultural, excluía la subjetividad e imponía una visión autoritaria de manejo del país bajo un pensamiento único.
Si bien hubo docentes que se plegaron a sus filas y fueron agentes de proselitismo en escuelas y universidades, lo que se vivió en general en las aulas fue la presencia del PCP-SL como una autoridad clandestina, violenta y amenazante, que exigió a los profesores apoyar a su partido usando la coacción y el miedo. Si bien en este episodio de nuestro podcast de Relatos se describe la presencia de una lista realizada por militares, el PCP-SL también publicaba listas de quienes podrían ser castigados o asesinados si no se alineaban a sus filas. Como consecuencia, las políticas antisubversivas de las fuerzas del orden tomaron también como foco de atención a las aulas, con políticas represivas que violaron sistemáticamente derechos humanos. Las estrategias policiales y militares asumieron a priori la filiación senderista de docentes y estudiantes, realizando detenciones, torturas, asesinatos o desapariciones a mansalva, como en este relato se presenta.
Este estado de violencia, amenaza y temor, hizo aún más difícil alcanzar el anhelo de poder estudiar, en cada contexto con distintos grados de dificultar o incluso renuncia. Los profesores y profesoras que tenían que movilizarse a zonas rurales, dejaron de ir a las escuelas por el peligro que significaba desplazarse hacia ellas; las y los estudiantes en las comunidades perdieron entonces la posibilidad de acceder a lo que sus padres y abuelos habían logrado que el sistema educativo les ofreciera. Pero no solo fue la violencia las instituciones educativas lo que alejó a una gran parte de una generación de estudiantes de las aulas. Las pérdidas de distinto tipo influyeron también en la posibilidad de poder lograr metas personales, de educación básica o universitaria. El asesinato de un padre, de una madre, la pérdida de capital económico por los saqueos, la perdida de vínculos sociales, el desplazamiento hacia las ciudades dejando toda posesión en el campo, los difíciles procesos de adaptación en lugares discriminatorios y agresivos, en medio, generalmente, de pobreza extrema, hizo que gran cantidad de niños y jóvenes vieran marcada o truncada su trayectoria educativa.
A partir de sus investigaciones, ante este escenario de reciente pos conflicto, la Comisión de la Verdad en su informe final (IF CVR) (2003), dio como una de sus recomendaciones más importantes el hacer una reforma del sistema educativo, una reforma que: “asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales». Esta reforma debía implicar además una revisión del modo en el que se concibe el conocimiento, con énfasis en el desarrollo de una conciencia crítica, y cuyos contenidos incluyan procesos históricos regionales. Identificando a este espacio como protagónico en el desenvolvimiento del conflicto, planteó también que era indispensable atender sus necesidades de reparaciones pos conflicto de manera enfocada[1].
Pero el alcance del cumplimiento de la recomendación de la CVR ha encontrado con múltiples trabas, sobre todo de carácter político. Si bien hay una secuencia de avances en los años cercanos a la publicación del IF-CVR[2], sectores políticos cuyos partidos o líderes estuvieron implicados en políticas de violación de derechos humanos fueron reactivos a estos avances. Desde estos grupos políticos, sobre todo el fujimorismo, se intenta mantener lo que se ha llamado la “memoria salvadora”, que desestima las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, minimizándolas o mostrándolas como una política antisubversiva legítima para la pacificación. Así, por ejemplo, han sucedido desde el congreso distintas iniciativas que pretenden censurar en las aulas las versiones históricas que reconocen la complejidad y violencia vivida durante el CAI, que incluyen las acciones estatales que perpetraron crímenes contra la población, junto con otras iniciativas de corte conservador.
Las aulas, más que un espacio de contienda de memorias, se han convertido en espacios de censura, en las que la posibilidad de hablar sobre el tema del conflicto armado se rodea de inseguridad o se convierte en motivo de sospecha. Los docentes muchas veces deciden no tocarlo, pues no cuentan con legitimidad social para abordar el tema (todavía cargan el peso del estigma), son pocos los recursos disponibles para tratarlo en las aulas y conviven con el temor de las familias a que sus hijos sean expuestos a lo que se puede confundir con ideologías radicales, que los lleven a situaciones de proselitismo o de represión. Hoy en día, además, esta inseguridad se une a una mirada más pragmática de la educación, en la que contenidos que tienen que ver con ciudadanía, democracia y acción pública, no son vistas como útiles para la formación para el desarrollo y el éxito económico. El último currículo nacional no propone temas, sino desarrollo de competencias, por lo que, dado el contexto represivo, es más sencillo optar por no enseñar sobre el conflicto armado.
Los estudiantes, por su parte, muestran curiosidad por conocer sobre esos años, pueden satisfacer esa curiosidad en sus casas, pero no es un tema que las familias puedan tocar con facilidad. La información a la que acceden viene, sobre todo, de los medios de comunicación, que difunden generalmente la versión de la “memoria salvadora” antes mencionada. Cuando las familias tocan el tema, los jóvenes se encuentran con historias más complejas, que además reflejan las profundas huellas que la violencia dejó en sus padres o abuelos. Las experiencias, recuerdos, elaboraciones sobre el CAI, entonces, emergen, han marcado trayectorias, han creado campos de sentido de lo que sucede en nuestra sociedad en el presente, incide en nuestra manera de relacionarnos, mirarnos, de criar o educar. Pero en la escuela se evade o se toca tangencialmente, sin encarar la profundidad de su influencia en nuestro presente. Los jóvenes no encuentran en ella un encuadre de esas experiencias dentro de un marco que promueva la democracia y los derechos humanos, que ayude a entender las acciones autoritarias o de violencia del presente en una clave histórica más amplia, con matices territoriales y étnicos que hicieron más vulnerables a ciudadanos y ciudadanas de comunidades andinas o amazónicas, que aún operan en nuestro país.
Relatos como La Lista en vínculo con otros tantos testimonios dados a la CVR, o que nos pueden contar protagonistas de la historia del CAI en el presente, nos presenta una narrativa en la que se puede comprender a la Historia como un relato en continua construcción y búsqueda de sentido ético y de verdad. La posibilidad de que las memorias abran preguntas sobre nuestro presente, que nos ayuden a reflexionar sobre la importancia del respeto del “otro”, se convierte en una base para la comprensión de la importancia de vivir en democracia. Las memorias, además, transmiten modos distintos de entender nuestra sociedad, desde el lugar cultural en el que cada quien vivió esos años de violencia, recuerda e intenta comprender esas experiencias en el presente. Nos enseñan además que ese pasado no está solucionado, ni en el daño causado por las violaciones a los derechos humanos -aún quedan, por ejemplo, 17 mil desapariciones por resolver-, ni en las desigualdades sobre las que estas se asentaron.
[1] En cuanto a la atención focalizada de lo que sucedió durante los años del conflicto armado, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) ha implementado el Programa de Reparaciones en Educación (PRED), que ha logrado otorgar becas de pre grado universitario a 5337 estudiantes víctimas o familiares de víctimas del conflicto armado, entre otras estrategias de reparación en el sector (CMAN 2024).
[2] En el 2004 se incorpora el conflicto armado al currículo oficial de secundaria, en el 2005 se integra en el Diseño Curricular Nacional, en el 2008 se incorpora como parte de los textos escolares de 5to de secundaria.
Transcripción
Esta transcripción se ha generando automáticamente y su precisión puede variar.
Narrador: Una lista de compras, una lista de espera, una lista de amigos. Hay listas para muchas cosas, por ejemplo, en las escuelas se utilizan para tomaras asistencia, para pedir útiles, para recordar las tareas. Una lista puede ser algo trivial o inofensivo, pero todo depende siempre del contexto. Una lista con nombres y apellidos no es nada extraño, pero en el periodo de violencia política una lista si podía ser algo peligroso. En este episodio hablaremos de una de esas listas en las que nadie quisiera estar. Una lista en la que estaban escritos los nombres de profesores y profesoras que iban a ser detenidos.
[Sonido de guitarra ayacuchana]
Voz en off: Esto es La Oruga un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy escucharemos, La Lista.
[Sonido de voces en una procesión]
Narrador: En Ayacucho, 1984, se vive con preocupación, con malestar, con miedo, en la escuela de un pueblo cerca de Huanta, los profesores empiezan a dudar entre seguir enseñando o dejar su cargo, irse.
Madre: Los senderistas llegaron varias veces al colegio donde trabajaba mi hijo Julio [sonido de golpes en una puerta]. Ellos les pedían a todos que los apoyen en su guerra, que se unan, que les den cosas. Y les dejaban indicaciones y volantes. Por miedo la mayoría se quedaba callada, aceptaban lo que les dijeran y se guardaban los papeles. Julio también recibió esos volantes, pero luego los quemó sin que nadie lo viera.
Narrador: 1984 fue uno de los peores años del periodo de violencia. Hubo miles de desapariciones, detenciones arbitrarias, atentados de Sendero Luminoso, estados de emergencia. Cada día y cada noche, la gente vivía atemorizada, en medio de toques de queda, paros y batidas, y en el campo, a la espera de una visita indeseada, sea de los terroristas o de las fuerzas armadas.
[Sonido de noticia sobre desapariciones]
[Sonido de carro]
Madre: En el pueblo, además de los senderistas también llegaban los militares, cada tres meses llegaban a la comunidad e iban también al colegio. En la comunidad donde Julio trabajada como profesor, los militares acusaron a los docentes de estar con Sendero Luminoso porque no era atacados por ellos. Les dijeron «si informan sobre Sendero, van estar bien, van a estar sanos y buenos, y si no, los mataremos».
Narrador: En ese ambiente pesado, los profesores junto con las autoridades de sus localidades, intentaban sobrevivir entre los poderes en conflicto, manejar la situación, aunque la mayoría se mantuvo al margen, algunos formaron parte de las redes de apoyo de Sendero, Julio solo quería irse, marcharse.
[Sonido de lápiz sobre papel]
Madre: Los militares habían registrado los nombres de todos profesores de la zona en una lista. Por todo eso, Julio presentó una solicitud de la Dirección Departamental de Educación para que le dieran una nueva plaza cerca de la ciudad de Huamanga. Yo vivía en San Juan Bautista, en Huamanga. Julio regresaba los fines de semana del pueblo donde enseñaba.
[Sonido de golpe, una puerta que se rompe]
[Ladridos de perros]
Madre: Era más de la media noche cuando entraron los del ejército a mi casa. Los soldados preguntaron por él.
[Sonido de voces en trifulca]
Madre: Un soldado me puso un arma grande en el pecho diciéndome que me calle, que si no me mataría. Lo socaron a Julio en trusa, y a mí me encerraron en el cuarto. también se llevaron a mi sobrina Marta, que dormía en el otro cuarto.
[Sonido de carro alejándose]
Madre: Al día siguiente llevé los documentos a la comisaría, pero me dijeron que no había nadie detenido con su nombre. Fui al cuartel, y también lo negaron. Me fui a varios sitios, unos tras otros, buscándolo. Lugares donde me habían dicho que aparecían siempre muchos cuerpos tirados.
[Sonido de viento]
Madre: Después de tres días encontré su cada ver en hospital. Otras mamás de profesores que también habían sido asesinados, me avisaron. Mi hijo tenía huellas en el cuello de haber sido ahorcado con una cuerda, y punzadas en el corazón y en los costados. Ahí había varios cadáveres, la mayoría de profesores y profesoras, el resto eran estudiantes universitarios. También estaba el cuerpo de mi sobrina, lleno de espinas, tenías su mandíbula rota y le faltaban sus dos dientes de oro.
[Guitarra ayacuchana]
Madre: En la tarde pedimos sacar los cadáveres, y al día siguiente los enterramos. Fueron muchos los que enterramos en el cementerio general de Ayacucho. Otros dos fueron llevados por sus familias a sus lugares de origen para darles sepultura.
[Sonido de lápiz sobre papel]
Narrador: El testimonio de la madre de Julio fue tomado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2002, hace más de veinte años. En los documentos del caso se indica que el nombre de Julio estaba en una lista junto al de otros profesores. Entre los papeles de la época que resguarda la Defensoría del Pueblo hay una lista así pero no es nada fácil saber cuánto de la información es correcta, cuarenta años han pasado desde los días de la lista.
Madre: No denuncié, porque nos sabía que hacer ni a donde ir. Fui a la departamental de educación de Ayacucho y solo me preguntaron si tenía algún hermano o primo para que entrara en remplazo de mi hijo. No me apoyaron en nada.
[Sonido de cantos de semana santa]
Narrador: La departamental de educación sería hoy una dirección regional. Una oficina para administrar el sistema escolar de la región ante la detención y el asesinato de los maestros la única reacción en ese momento fue pensar en la plaza, en el puesto que queda vacante. Aún hoy el sector educación no tiene una política para esclarecer la suerte de los profesores y las profesoras que sufrieron violencia en esos años, mucho menos para reparar a sus deudos.
[Sonido de grillos]
Madre: Después de pocos días, menos de una semana, volvieron a ingresar los militares a mi casa, dos se quedaron afuera y tres entraron. Los tres que entraron me preguntaron por los nombres completos de mi hijo y de mi sobrina, ahí me dijeron que se habían equivocado, por coincidencia de nombres por homonimia, que les disculpe.
Narrador: Hemos escuchado La Lista un episodio del podcast La Oruga credo partir de uno de los más de quince mil testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y resguardados por el centro de documentación para la memoria colectiva de la Defensoría del Pueblo. En este episodio se han alterado nombres y lugares, así como algunas frases del documento testimonial. El trabajo de recopilación estuvo a cargo de Tamia Portugal, el guion es de José Carlos Agüero, quien también ha narrado el episodio. Para la voz de la madre de Julio contamos con la colaboración de Marly Anzualdo, este episodio es posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del IEP (Instituto de Estudios Peruanos). Síguenos en Spotify y en nuestras redes sociales. Visita nuestro archivo de memorias en LaOruga.pe
Ficha Técnica
| Título | La Lista |
|---|---|
| Sub-título | Releyendo Testimonios de la CVR |
| Formato | Archivo de audio |
| Serie | Relato |
| Número | 10 |
| Duración | 10 m |
| Idioma | Español |
| Sumilla | Julio es un profesor ayacuchano en 1984. A cuatro años de que Sendero Luminoso le declarara la guerra al estado peruano, ejercer la docencia es un oficio peligroso. Su nombre completo está entre otros nombres de profesores en un padrón realizado por el ejército. Su madre nos cuenta lo que eso significó para él y para su familia. |
| Ubicación Web | https://laoruga.pe/la-lista/ |
| Spotify La Oruga | https://open.spotify.com/episode/37MQzJctfjeH2L0tnVAish?si=ceeb7cd8016b427b |
| Fecha de Lanzamiento | julio 2025 |
| Protagonista | Madre de Julio |
| Afectación | Detención arbitraria, tortura, desaparición y asesinato. |
| Periodos | 1984 |
| Lugares | Ayacucho |
| Anonimato |
Autorización para nombre: NO Autorización para voz: NO Autorización para imagen: NO Autorización para detalles familiares: NO |
| Fuentes | Primaria - Testimonio de protagonista a la CVR |
| Acceso a fuente primaria | Defensoría del Pueblo |
| Ubicación | Centro de Información para la Memoria Colectiva y los DD.HH. de la Defensoría del Pueblo |
| Soporte | Audio |
| Palabras clave | Asesinato, Ayacucho, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Comunidades campesinas, CVR, Desaparecidos, Desapariciones, Detenciones arbitrarias, Educación, Ejército, Fosas comunes, Hijos e hijas, Militares, Perdón, Sendero Luminoso, Terrorismo, Tortura |
| El epidosio incluye |
ContextoTranscripciónFicha Técnica¿Por qué releer los testimonios de la CVR?Créditos
|
| Álbum | |
| Derechos Humanos que aborda | A la justicia / A la vida / A no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado / A no sufrir torturas, tratos crueles o degradantes |
| Vínculo con Currículo Nacional |
Enfoques: Enfoque de Derechos Areas: Comunicación, Personal Social y Ciencias Sociales |
| Clasificación por edades | (R) - Restringido; no apto para menores de 17 años sin la compañía de un adulto. |
| Alerta de contenidos |
Violencia: Sí |
| Vínculos con otros episodios | |
| Créditos |
Título: La Lista. Releyendo testimonios de la CVR Investigación y producción: La Oruga – José Carlos Agüero, Tamia Portugal, Francesca Uccelli y Rosa Vera. Guion: José Carlos Agüero. Edición y pos producción: Teresa Cabrera. Interpretación de la testimoniante: Marly Anzualdo. Narrador: José Carlos Agüero. Gracias al apoyo de: Embajada de la República Federal de Alemania-Lima |
¿Por qué releer los testimonios de la CVR?
El 2023 se cumplieron 20 años desde la publicación del Informe Final (IF) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Para La Oruga, es necesario actualizar la importancia de la CVR luego de que la participación política y la institucionalidad fuera arrasada por la violencia que vivimos durante conflicto, que repercute en nuestro presente. Decidimos que una manera de contribuir a mostrar la actualidad de su labor es darle visibilidad a una de sus obras más importantes: los más de 16 mil testimonios que fueron recolectados para su investigación entre el 2000 y el 2002. Estos testimonios fueron la fuente primaria de sus resultados y recomendaciones, muestran el valor de su proceso de trabajo, y significan un hito ético y político de reconocimiento ciudadano en la historia de nuestro país.
Su recopilación fue un esfuerzo de democratización: una institución estatal, oficial, tomó el reto de registrar las experiencias de la mayor cantidad posible de gente afectada por la violencia, en un contexto en el que se negaba la gravedad de los hechos vividos en los 80s y 90s.
Los testimonios de la CVR expresan no solo la trascendencia de la defensa de los derechos humanos para nuestra convivencia social, sino también la necesidad de lograr justicia y ciudadanía igualitaria para todos los peruanos y peruanas. Testimoniar fue un acto político, individual y colectivo, significó crear espacios de denuncia y de elaboración personal y comunitario.
¿Cómo enunciar la voz de las y los testimoniantes de un modo que no los revictimice?, ¿cómo traerla al presente? Es ineludible expresar el daño, el dolor, la pérdida y las secuelas evidencian, pero quisimos que los hechos relatados se muestren como parte de trayectorias de vida, que conforman una experiencia colectiva dentro de la historia de nuestro país.
Más de veinte años después de haber sido enunciados, los eventos que se relatan en los testimonios recogidos por la CVR, nos ayudan a comprender nuestras relaciones en el presente. Por eso, hemos optado por crear una serie, en la que, desde sus episodios, podamos mostrar y reflexionar sobre la experiencia personal de los testimoniantes enlazándola con las reflexiones de quienes pueden acceder a ellos hoy. En ese ejercicio, nos interesa vincular esas experiencias del pasado -sus causas, su práctica y sus consecuencias- con los cambios y continuidades sociales que vivimos en el país en el presente.
Pretendemos que esta colección de relatos vaya creciendo a lo largo del tiempo, buscando cubrir distintos aspectos de las experiencias personales y colectivas que se vivieron durante el conflicto armado. Nos interesa reflejar sus distintas etapas, la experiencia regional, las distintas afectaciones, y la diversidad de profesiones, historias de vida o culturas de quienes dieron su testimonio para ser escuchados por el país.
Guiones: José Carlos Agüero
Trabajo de investigación: Tamia Portugal
Equipo LaOruga Podcast: Rosa Vera, Francesca Uccelli, Tamia Portugal.
Proyecto: El Presente de la Memoria del Instituto de Estudios Peruanos.
Créditos
Título: La Lista. Releyendo testimonios de la CVR
Investigación y producción: La Oruga – José Carlos Agüero, Tamia Portugal, Francesca Uccelli y Rosa Vera.
Guion: José Carlos Agüero.
Edición y pos producción: Teresa Cabrera.
Interpretación de la testimoniante: Marly Anzualdo.
Narrador: José Carlos Agüero.
Gracias al apoyo de: Embajada de la República Federal de Alemania-Lima
Fecha de publicación: julio 2025
Más Relatos
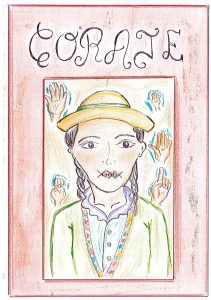
Relato Nº 9
Voces
Releyendo testimonios de la CVR
Detrás de los grandes relatos del resguardo de la patria o del sacrificio por alcanzar la revolución, un coro nos cuenta una historia poco escuchada, inscrita en los cuerpos y mentes de las mujeres. Un episodio realizado a partir de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Relato Nº 8
Una niña peruana
Releyendo Testimonios de la CVR
Carmen nos recuerda cómo su infancia estuvo marcada por una sucesión de terribles violencias. Un relato difícil de escuchar, pero necesario para comprender la vida de muchas mujeres que vivieron los años del conflicto armado. Este episodio se basa en uno de los más de 16 mil testimonios recogidos por la CVR.

Relato Nº 7
La trenza
Un detalle anclado en la mente. Releyendo testimonios de la CVR.
En una comunidad andina, una mujer detenida arbitrariamente pasa seis meses retenida en un cuartel militar. Releemos el testimonio que su hija dio sobre este evento hace 20 años a la CVR.